
RESPETAR PARA VIVIR EN PAZ
DR. JOSÉ FÉLIX ROJO CANDELAS
SNTSA 37
19 noviembre 2025
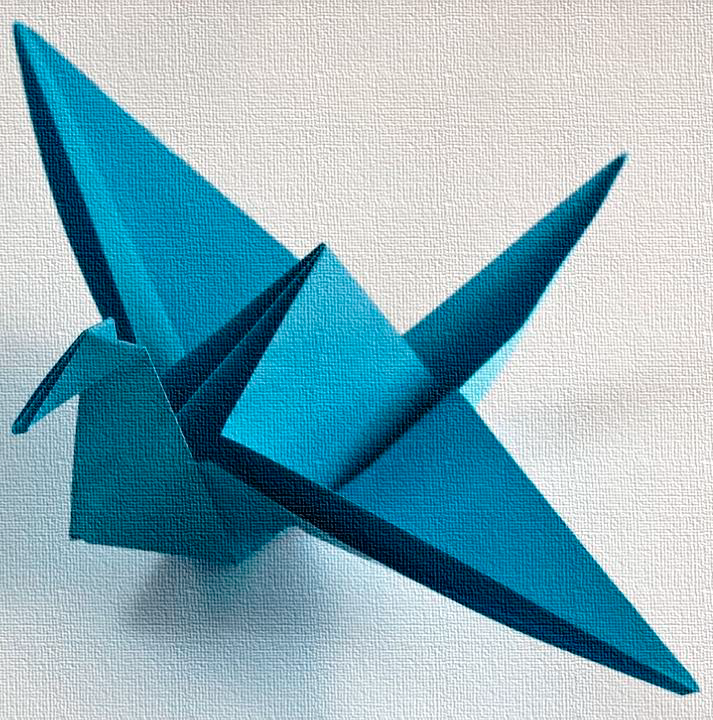
“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Benito Juárez
Mucho se ha especulado sobre el origen de esta célebre frase del Benemérito de las Américas, considerada una de las más emblemáticas del político mexicano, pronunciada el 15 de julio de 1867 en Palacio Nacional tras la victoria de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano.
Esta sentencia, citada incontables veces a lo largo de los siglos recientes, podría tratarse -según algunos detractores de Juárez- de una copia del pensamiento del filósofo alemán Immanuel Kant. En su obra La Paz Perpetua, Kant afirma: «La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua». En ese fragmento, Kant medita sobre la relevancia del deber moral para gobernar con equidad tanto dentro de los países como en las relaciones internacionales.

Lo realmente importante no es definir quién o cuándo lo dijo, sino reconocer que ambos resaltan la importancia del respeto tanto individual como colectivo como sustento para la paz, elevándolo a la categoría de un principio universal.
Porque éste es el primer paso hacia la paz: ver al otro, conocer y re-conocer que estamos, somos y vivimos juntos: entonces nos empezamos a respetar; y así podemos establecer relaciones armoniosas y constructivas.
Ciertamente, conocer y aceptar a otras personas contribuye significativamente a construir relaciones pacíficas. Al fomentar la empatía, superar los estereotipos, promover el diálogo y la comunicación; al celebrar la diversidad y construir la confianza, estamos sentando las bases para avanzar hacia un mundo más pacífico y compasivo.
Y es que la paz va más allá de la ausencia de violencia. Implica la construcción de una sociedad justa y equitativa en la que los derechos humanos sean respetados, donde la igualdad sea promovida y la diversidad sea realmente valorada. La paz busca abordar las raíces profundas de los conflictos, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. En palabras de Viçent Fisas, no se debe ignorar, sino que se “aprovecha el conflicto para construir la paz a través de compromisos a largo plazo que involucran toda la sociedad”. (Fisas, 1998). Además, promueve la resolución pacífica de conflictos, el diálogo intercultural y la inclusión social. Y todo comienza con el respeto.
La palabra “respeto” proviene del latín re (volver a) y spicere (mirar), por tanto, significa “volver a mirar” o “mirar hacia atrás”. En su origen etimológico, “respeto” implica una actitud de consideración y reconocimiento hacia alguien o algo.
Por eso, cuando soy capaz de mirar a alguien, de mirarle realmente, de mirarle con atención. No para criticarle, no para evaluarle, sino para obtener información certera, me es posible darme cuenta de lo valiosa que esa persona es. Cada vez que le veo, y siempre que le vuelvo a ver, encuentro cosas nuevas y valiosas que me hacen valorarle mejor y respetarle más. Pero cuando no tengo tiempo -o ganas- de ver a los demás, me pierdo de toda esa riqueza que la otra persona tiene para ofrecer. Y como no soy capaz de mirarle, tampoco puedo respetarle, ni mucho menos, valorarle.

Como servidoras y servidores públicos del área de la salud, ¿Cómo voy a tratar bien a alguien, si ni siquiera me doy cuenta de que existe? En el contexto de los derechos humanos, el respeto se considera un principio fundamental para el trato digno y justo hacia todas las personas. Por el contrario, la injusticia y la desigualdad son problemas que se han podido perpetuar y amplificar, precisamente porque, al ser incapaces de ver al otro, permitimos que surjan los estereotipos, los prejuicios, la discriminación y la violencia. Fenómenos que están interconectados y que se refuerzan mutuamente: Los estereotipos y prejuicios pueden alimentar actitudes y comportamientos discriminatorios, que a su vez pueden aumentar la probabilidad de violencia. La discriminación y la violencia también pueden reforzar estereotipos y perpetuar prejuicios, creando un círculo vicioso de injusticia y desigualdad.
Es fundamental combatir estos fenómenos a través de la promoción de la igualdad y la inclusión, así como por la creación de leyes y políticas que protejan los derechos de todas las personas. Al abordar los estereotipos, prejuicios y discriminación, podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y pacífica. Para Gandhi, los fines y los medios debían siempre coincidir y estar sujetos a los mismos principios éticos: “la violencia sólo puede generar violencia (la no-violencia siempre generará no-violencia)” (Gandhi, 1973)
Por ello debemos recuperar nuestro centro de trabajo como espacio precioso para aprender a socializar, a vivir sin discriminación y a respetar los derechos humanos: Para que este espacio sea eficiente y efectivo, todas y todos debemos estar muy atentos a sensibilizar y a dotar de herramientas prácticas al personal de salud; pues la paz sólo podrá darse en un ambiente que favorezca el respeto, la ternura, el buen humor y la confianza. En este sentido la propuesta de Johan Galtung es “si vis pacem para pacem” (“si quieres la paz, prepárate para la paz”) (Galtung, 2003); esto como un ideal, pero también como un proyecto realizable. Así, la paz no se debe abordar solamente como un asunto de la razón, sino que debe atender también a los sentimientos y a la voluntad (cerebro, corazón y acción).
Debemos generar un ambiente que nos ayude a todas y a todos a vivir con respeto, con tolerancia, con apertura. Que nos ayude a comprender y a priorizar la dignidad de la persona.
Quienes conformamos las diversas unidades de salud, debemos tomar conciencia de que nuestro compromiso en el ámbito laboral no se reduce a cumplir con un listado de funciones, sino -ante todo- se trata de demostrar en cada una de nuestras acciones un profundo respeto hacia las personas usuarias, a compañeras y compañeros, para así vivir profundamente la paz, y construir, juntos, los derechos humanos…
Paz y bien.
REFERENCIAS:
FISAS, V. (1998) “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Edit. Icaria. España.
GALTUNG, J. (2003) “Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización”. Gernika Gogoratuz. España.
GANDHI, M. (1973) “Teoría y práctica de la no-violencia”. Enaudi. Italia.
KANT, Immanuel (1979) “La paz perpetua” (traducción de F. Rivera Pastor) Espasa Calpe. España.
